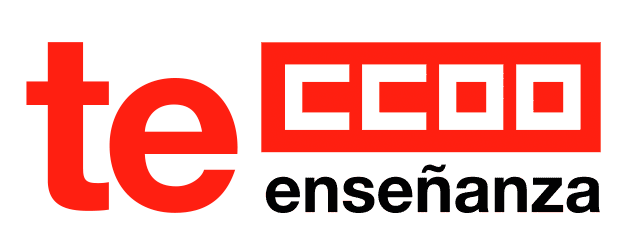Hasta entonces realizábamos todas las actividades del mismo modo que llevábamos haciéndolo durante años. Con esos cambios o pequeños retoques, que de acuerdo con la experiencia del último curso veíamos que teníamos que hacer, pero disfrutando de esa rutina, de las aulas vivas, de las prácticas en los laboratorios, salas informáticas o quirófanos, de las consultas de tutorías realizadas en los propios despachos, de las reuniones con las compañeras y compañeros alrededor de una mesa, y de tantas otras cosas que ejecutábamos ya de manera mecánica, sin preguntarnos por qué las hacíamos así. O mejor dicho, las hacíamos así porque estábamos convencidos de ello.
Comentábamos en clase dudas (unas más superficiales, otras más profundas) y a veces surgían opiniones contradictorias; y, si no había quedado claro, al final de la clase intentábamos resolverlo, y todo eso nos hacía pensar y avanzar. Así conseguíamos una relación mucho más directa y cercana que hacía más factible que afloraran los problemas si es que existían.
También estábamos pendientes de la hora en la que nos tocaba entrar en el aula y comprobar la asistencia. Y durante la clase observábamos el comportamiento y las reacciones de quienes nos estaban escuchando para ver si íbamos bien o teníamos que enviar otras señales.
El cambio
Nuestras universidades públicas tienen como una característica propia el ser presenciales (salvo la UNED), y de repente, sin preparación, tuvimos que convertirnos en universidades telemáticas. Esto supuso un esfuerzo titánico por parte de todo el personal que, además, en muchas ocasiones afectó a la convivencia y conciliación familiar.
Hubo inevitablemente que hacerlo para salvar el curso, pero fueron apareciendo muchas insatisfacciones, porque nos habíamos transformado, sin poderlo procesar, en algo muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. Y tuvimos que hacer cursos acelerados, estar a merced de las conexiones a Internet, asistir impotentes a los problemas que nos iban apareciendo (como también a nuestro estudiantado). Esta crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto que no teníamos, ni los unos ni los otros, los suficientes medios para poder hacerle frente. Y es que la enseñanza a distancia exige un adecuado equipamiento informático y una buena comunicación. Y ello requiere una inversión económica que puede ser muy costosa y, por tanto, un posible motivo de discriminación si no hay una decidida intervención pública.
¿Y qué hemos perdido en ese transcurrir? Pues la presencialidad. ¿Es importante? Yo entiendo que sí, porque tiene un valor excepcional, porque transmitimos conocimiento (a la vez que se aumenta la motivación), pero también valores de igualdad, sostenibilidad, justicia, cultura de paz… Y esto solo se puede aportar cuando nos relacionamos, cuando tenemos interlocutores a poca distancia física.
El futuro
Las y los estudiantes no son recipientes para ser llenados de contenido, sino que son personas que necesitan, al igual que el profesorado, dialogar, interactuar, aprender a aprender juntos. Que nos podamos mirar a los ojos o ver las expresiones y los gestos nos da una información esencial. Y todo esto se ha echado en falta a partir de mediados de marzo.
Es posible impartir una asignatura o un curso a distancia y hacerlo de forma adecuada, pero la generación del conocimiento que debe ser transmitido en estas materias es otra cuestión. Y hay titulaciones donde la presencialidad es imprescindible.
Con esto no quiero decir que tengamos que caminar exclusivamente por la vía de lo presencial. Ambas modalidades de enseñanza pueden coexistir potenciándose mutuamente, ya que, a través de las nuevas tecnologías. existen muchas herramientas que facilitan crear material docente para apoyar el aprendizaje en el aula y formas de interactuar con los y las estudiantes de forma digital, pero considerándolo como un complemento a la docencia presencial y no como sustitutivo de ella. Erraríamos, y más en una universidad pública, si aprovechando lo sucedido con la pandemia viráramos significativamente hacia la no presencialidad en condiciones de normalidad. Desenfocaríamos nuestro objetivo.
Siempre que la situación siga siendo complicada será necesario utilizar cualquier resorte que suponga dar seguridad (desde el punto de vista sanitario) tanto al estudiantado como al profesorado, y lo no presencial aparece entonces como fundamental. Y por esto es indispensable una adecuación del material y herramientas necesarias para llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Y que el profesorado esté preparado con tiempo para ese tipo de docencia, pero siempre teniendo como horizonte lo presencial.
Sin la vida comunitaria, sin los rituales que regulan los encuentros entre profesorado y alumnado en las aulas, es mucho más difícil la transmisión del saber ni una formación íntegra que abarque un posicionamiento crítico, refuerce los valores éticos, aportando un crecimiento intelectual o de solidaridad.
Las sensaciones y emociones que se transmiten cara a cara son muy difíciles de emular a distancia.
Me gustaría terminar con una cuestión: ¿tendrían sentido las facultades de Medicina, Educación, Derecho o Escuelas de Ingenierías (y todas las demás) sin prácticas presenciales?