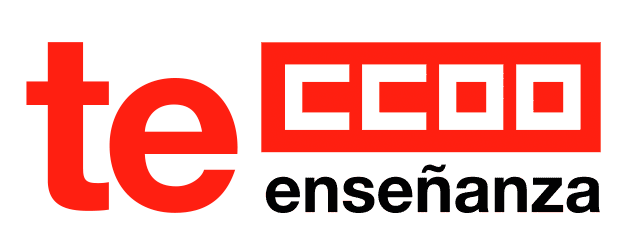Estas palabras de Jaume Funes, psicólogo, educador y periodista, especializado durante muchos años en el mundo adolescente, concentran, en apenas cuatro líneas, una de las competencias más complicadas de asumir por la mayoría del personal docente: el compromiso ético personal/profesional. En una línea similar, Javier Valle1 explica la importancia del autoconocimiento para entender cómo concebimos a nuestro alumnado.
Desde mis clases de Geografía e Historia en Secundaria me he sorprendido de la escasa empatía que transmitimos a nuestro alumnado. La burocracia, la tutoría siempre superada, las enormes preocupaciones por abordar los temarios en su integridad, cumplir las expectativas de éxito y/o evitar conflictos, nos hacen olvidar –en más ocasiones de las que nos gustaría– que tratamos con personas, con seres diversos con historias infinitas que no se aparcan en el pasillo al cerrar la puerta. Ocultamos demasiadas veces los momentos de frustración que traemos desde casa o los malos gestos de ese compañero/a que se ha comportado indebidamente. La inmediatez de nuestra próxima clase debe eliminar cualquier síntoma personal para dedicarnos cien por cien a nuestra profesión. Y con esa careta va también la exigencia de que nuestro alumnado haga lo mismo, olvidando que estamos ante seres en continua formación personal y emocional, de la que, en parte, somos responsables.
¿Es esto hoy lo que necesita nuestro alumnado para formarse en las competencias profesionales y vitales que la sociedad le va a reclamar? Francamente, creo que no.
Por ejemplo, el profesor Valle señala la importancia de cuidar el clima en el aula, de valorar la habilidad del profesorado como conductor/a de la clase, a la hora de gestionar los conflictos, “no evitándolos, sino enfrentándolos de manera resolutiva”. Para ello, ese profesorado tendrá que disponer de conocimientos de conducción de grupos, técnicas de liderazgo; o fundamentos de resiliencia, de inteligencia emocional, entre otros. Deberá ser hábil en técnicas de promoción del diálogo o en construcción de autoestimas positivas. De este modo, necesitará mostrar actitudes de escucha, diálogo asertivo, tolerancia y autocontrol emocional. Educación emocional, de eso se trata. Nada que no hayamos oído en reiteradas ocasiones. La LOMLOE nos lo cita hasta en ocho ocasiones a lo largo de su articulado.
Cambiando
Y es que debemos asumir que nuestras funciones han ido cambiando. Trascender del libro único no significa asentarse en el reducto específico de nuestra asignatura concreta. Ser profesionales de la educación y del conocimiento –recuerdan Francisco Imbernón y Carmen Rodríguez2– nos entronca directamente con los problemas sociales.
“La realidad existente dentro de las instituciones escolares refleja los conflictos que se viven hoy en día en la familia, en las relaciones, en el mundo profesional, en los grandes medios de comunicación, en los sistemas políticos, etc., y el profesorado asume nuevos papeles educativos y el reto de estar al día sobre lo que sucede en el campo científico y social. Y ser un dinamizador importante de la cultura y de la comunidad”.
De ahí la importancia de la formación en educación emocional. Necesitamos herramientas que nos ayuden a identificar las señales que impiden el aprendizaje adecuado. Silencios llamativos, ansiedades injustificadas, iras incontenidas o insolidaridades manifiestas del alumnado nos señalan a diario tareas pendientes para las que debemos prepararnos. Debemos aprender a gestionar esas emociones, porque ya hay suficientes evidencias empíricas que nos demuestran la directa relación entre estas y la salud.
Desde hace tiempo, las competencias docentes señalaban el devenir de nuestro modelo profesional. Conocemos la variedad de los principios que deben regir nuestras actuaciones (autoridad, autonomía, epistemológico, cualificación, funcionalidad, formación permanente…), principios que deberían estar incluidos en la formación inicial y ratificados a lo largo de la carrera profesional para adquirir el nivel de prestigio social añorado. No obstante, aún seguimos esperando una actuación decidida de las administraciones educativas en este sentido.
Sin embargo, en estas demandas solemos olvidar con relativa facilidad la exigencia social de competencia emocional. Damos por supuesto que la profesión nos ha enseñado a diferenciar (y a inculcar en el alumnado) las diferencias de emociones tan humanas como el miedo, la ansiedad, la angustia, el estrés, la rabia, la ira o la predisposición a la violencia; o, en clave positiva, la alegría, el amor, la solidaridad, la armonía, el sosiego.
Hablar de ellas, tratarlas y enseñarlas, supone un reto profesional del que muchas veces huimos. Nada más lejos de la realidad. Expertos, como Rafael Bisquerra3, hablan de que las emociones son fundamentales porque en ellas se encuentran las grandes cuestiones de la vida. Por eso la educación emocional debe empezar antes del nacimiento, en la familia, y estar presente en toda la etapa formativa, lo que conferirá autonomía para enfrentarse a las altas exigencias profesionales y personales del mundo actual. Evidencias suficientes señalan la necesidad imperiosa de una formación integral del alumnado, que incluya también las competencias emocionales.
En opinión de Bisquerra, las y los destinatarios de una formación adecuada en educación emocional deberían ser, por este orden: profesorado, familias, compañeros y compañeras, y la propia sociedad. Nos corresponde, por tanto, un reto que debemos asumir con interés y dedicación. Sin embargo, necesitamos que las administraciones educativas sean corresponsables y asuman sus obligaciones con dos medidas inmediatas: la introducción de contenidos en competencia emocional en el currículo de la formación inicial docente, y la generalización de esta competencia emocional en la formación permanente, a través de una oferta pública suficiente.