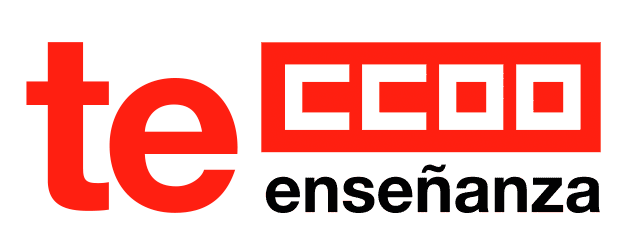En el siglo XIX, se popularizó la idea del viaje como punto de encuentro entre culturas, como descubrimiento, como aprendizaje vital. En una época en que el viaje se hacía con otros medios técnicos y abundaba en peligros, se puso de moda el Gran Tour: los vástagos de la élite partían de Inglaterra, Francia y Alemania a visitar las cunas de la cultura y el arte europeos, casi siempre Italia y Grecia. Durante la Transición, los estudiantes hacían a menudo su primer viaje con el centro educativo. Alguno veía por primera vez el mar. Los afortunados ponían rumbo a modernísimas capitales europeas. Hace 25 años nació Port Aventura y se convirtió en el destino estudiantil por antonomasia. Hoy día, se vuela en chárter a Praga, se compra en el Carrefour local tortilla de patata y se habla con el grupo en español y quizás, solamente quizás y mínimamente, en inglés con un aborigen… en la tienda de souvenirs. Es un viaje cómodo, sin exposición. Es un viaje de turista, ajeno a lo local y a la población oriunda. No hay más experiencia que las interacciones internas. La idea del viaje-experiencia vital está totalmente trasnochada en plena globalización.
No he visto jamás un viaje de fin de curso con proyecto pedagógico en un instituto. Lo más similar es el planning con visitas “histórico-culturales” que salen no de los programas curriculares, sino del folleto turístico del destino. A menudo elabora el planning un docente que no imparte clase a los grupos concernidos y en ningún caso surge de un departamento. Es decir, las actividades están generalmente descontextualizadas del currículo y del aula, carecen de actividades previas y de evaluación. La realidad pedagógica más extendida es mucho peor: un viaje a Salou, Ibiza o la Warner es directamente una mala praxis.
El alumnado quiere el viaje para desmadrarse o salir con los amigos sin el control de sus padres. El viaje no sale educativamente gratis, pues estamos normalizando comportamientos que desaprobamos. Esta mentalidad se extiende a otros viajes y otros ámbitos del centro educativo y de la vida.
Las familias saben qué hacen o quieren hacer sus hijos en este viaje. Muchos progenitores no tolerarían que sus hijos hicieran el mismo viaje solos, pero sí cuando hay docentes. Es decir, hacemos de cuidadores para los padres en una situación no deseada por ellos. Tenemos que ver qué papel asumimos en el viaje y qué imagen transmitimos a las familias. No nos hacemos ningún bien si organizamos una actividad que nos quita legitimidad y autoridad.
Para colmo, el viaje es un marco propio para peripecias que son motivo de conflicto con las familias y el alumnado. Todos hemos vivido u oído historias: escapaditas, alumnos perdidos, comisarías, hospitales, escenitas… Y el conflicto se paga en salud. Si las familias quieren el viaje, les facilitamos –sin asumir ninguna responsabilidad legal– un aula para planificarlo, que lo fijen para el 1 de julio y que padres voluntarios sean monitores-cuidadores-tutores-responsables del viaje.
Obviaré la argumentación en torno a la cuestión laboral –para los y las docentes– de un viaje no remunerado que implica estar alerta 24 horas al día. Obviaré el oscuro agujero jurídico-laboral en caso de accidente para docentes y equipo directivo. Obviaré las gravísimas repercusiones de un accidente para la institución, sea el instituto o la Consejería.
El coste del viaje lo hace discriminatorio. Las buenas prácticas deberían llevar al profesorado y al centro a organizar únicamente actividades gratuitas. Solo así favorecemos la igualdad. Desgraciadamente, este principio pedagógico no es habitual, pero los viajes de fin de curso (o el de la nieve) traspasan todas las líneas rojas éticas. La subvención de la AFA (antes AMPA), vender lotería o una beca solidaria son parches (en el fondo malos) a un problema que creamos en el centro: una actividad de pago y cara. La realidad del coste se traduce en un viaje en que unos alumnos crean unas redes de amistades que durarán en el tiempo, redes que quizás se extienden a las familias. Mientras, quienes no pueden pagarlo, son interrogados sobre las causas de su ausencia, se sienten identificados y están en el centro haciendo actividades de relleno o quizás permanecen en casa (absentismo).
Para resumir, el viaje fin de curso, tal y como está planteado en la práctica totalidad de los centros educativos, no tiene sentido en el mundo de hoy, suele carecer de proyecto educativo, es discriminatorio, normaliza comportamientos, hábitos y dinámicas nocivas y crea un entorno laboral inseguro.
¿Por qué entonces se mantiene el viaje en los proyectos educativos de centro? Se acumulan circunstancias absurdas: la idea de que el proyecto es un papel del equipo directivo y que no sirve; la famosa tradición; el miedo a qué dirán las familias; no quererse entrometer en el trabajo del compañero que lo organiza con ganas; el burdísimo (auto)chantaje emocional de “los pobres alumnos”… Quizás la razón definitiva es la indiferencia. Nunca se discute. Nunca se cuestiona el programa de extraescolares. Y finalmente siempre se vota a favor de cualquier cosa que se presente en claustro.
Diciendo no y poniendo límites se construye. Los y las docentes tenemos que ser coherentes y profesionales, y responder con un no rotundo a ciertas propuestas de actividades extraescolares como el viaje de fin de curso. Podemos empezar trasladándolo al responsable de extraescolares y al equipo directivo. Y a las reuniones de departamento, a las CCP, a los claustros, incluso al Consejo Escolar regional. Neguémonos a que se incluya este tipo de viaje en el plan de extraescolares y en la PGA.
César Ruiz