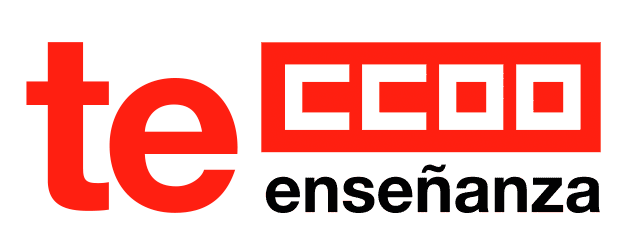Hoy nos vamos a centrar en una de las facetas más duras de la migración de menores, cuando huyo de guerras, violencia y miseria.
Es muy duro tener que salir de tu casa, de tu tierra, porque cualquier actividad cotidiana pone tu vida en peligro. Te vas con lo puesto, si acaso con algunas posesiones que puedes salvar, a un viaje en muchos casos sin retorno, sin saber a dónde vas ni en qué condiciones viajarás. Mi mayor preocupación es no perderme, no quedarme sin la protección de mi familia, si es que va conmigo. No sé qué ni cuándo voy a comer o beber. No sé si caeré en manos de la trata de menores, si me obligarán a trabajar, a prostituirme, o si venderán mis órganos para trasplantes en el mercado negro.
Si consigo llegar a algún campamento, las condiciones higiénicas serán generalmente precarias y la atención sanitaria muy escasa o inexistente. Cualquier enfermedad puede acabar conmigo. Ahora, en invierno, además está el frío y la lluvia que hacen que todo sea mucho más difícil.
Pero no sólo se trata de las duras condiciones físicas, ni del desánimo permanente; tampoco tengo acceso a la educación ni a juegos, tan necesarios para mi formación. Mi infancia ha sido destrozada y mi futuro es tan incierto como difícil mi presente.
Por poner un ejemplo, entre los menores rohingya que están en campamentos de personas refugiadas, más de un 25% sufren desnutrición aguda. Entre los 4 y 18 años, hay 450.000 menores que necesitan servicios de educación. La mayor parte pasará sus años de formación en campamentos temporales. Por otra parte, 822 niños y niñas han llegado sin compañía de personas adultas y casi 15.000 han perdido a su familia directa, por lo que están en mayor peligro de sufrir violencia, abusos y malos tratos.